OPINION
Siempre me ha molestado el hecho de que dos palabras aparentemente tan opuestas puedan ir de la mano en una misma frase. La historia, como la vida misma, está llena de contradicciones, y yo no soy nadie para resolverlas. A primera vista, guerra y progreso es un oxímoron donde los haya, pero los hechos demuestran que ambos sustantivos se necesitan, se apoyan, se alimentan mutuamente en el banquete de la destrucción para, finalmente, entregar al mundo su maléfico cóctel en forma de vómito. Desde que alguno de nuestros ancestros desarrolló una nueva y mejorada técnica para tallar un trozo de obsidiana y convertirlo en arma, hasta que los cohetes V2 de Wernher von Braun nos permitieron ir a la Luna, la guerra ha sido una de las principales impulsoras del avance tecnológico y, aunque cueste trabajo creerlo, del progreso social.
Tampoco hay que ser muy listo para entenderlo. La guerra provoca desesperación, y esta a su vez nos lleva a buscar remedios que difícilmente se nos ocurrirían en tiempos de paz. Si mi arco funciona bien contra el jabalí, pocas razones hay para mejorarlo, pero si las flechas del enemigo llegan más lejos que las mías, más me vale buscar la manera de superarlas. La competencia es en realidad la verdadera impulsora del progreso, y no hay competencia más decisiva que la guerra (por cierto, recientemente un amigo ha publicado un artículo relacionado que os recomiendo).
Hay muchos ejemplos en los que la preponderancia tecnológica ha sido decisiva para decantar la victoria de una civilización sobre otra, tantos, que serían necesarias muchas páginas tan sólo para listarlos. Pero bueno, algún ejemplo tengo que poner.
Probablemente el carro de combate fue el primer gran salto tecnológico de la guerra. Tras su aparición en algún punto del Medio Oriente en el siglo XVIII a. de C., ningún imperio que se preciara podría sobrevivir sin él. Los hititas construyeron su civilización alrededor del carro; los mitani les siguieron. Los hicsos conquistaron el norte de Egipto con un ejército de aurigas, y establecieron su  propia dinastía; los mismos egipcios adoptarían la tecnología para defenderse y luego para expandir su territorio, hasta la batalla culminante de Qadesh contra los hititas, donde 5.000 carros de ambos bandos se enfrentaron sin obtener un resultado concluyente. En China, la dinastía Shang nació de un ejército de carros de combate. Durante un milenio y desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente, prácticamente todos los imperios hicieron uso de los carros. Eso sí, al final la tecnología fue absorbida por todas las civilizaciones y dejó de ser una ventaja, pero hasta los tiempos de Darío y Alejandro Magno, el carro de combate seguiría teniendo un lugar preponderante en cualquier fuerza militar. Ya en Roma, los aurigas pasaron de ser un arma para convertirse en la atracción favorita del circo.
propia dinastía; los mismos egipcios adoptarían la tecnología para defenderse y luego para expandir su territorio, hasta la batalla culminante de Qadesh contra los hititas, donde 5.000 carros de ambos bandos se enfrentaron sin obtener un resultado concluyente. En China, la dinastía Shang nació de un ejército de carros de combate. Durante un milenio y desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente, prácticamente todos los imperios hicieron uso de los carros. Eso sí, al final la tecnología fue absorbida por todas las civilizaciones y dejó de ser una ventaja, pero hasta los tiempos de Darío y Alejandro Magno, el carro de combate seguiría teniendo un lugar preponderante en cualquier fuerza militar. Ya en Roma, los aurigas pasaron de ser un arma para convertirse en la atracción favorita del circo.
 propia dinastía; los mismos egipcios adoptarían la tecnología para defenderse y luego para expandir su territorio, hasta la batalla culminante de Qadesh contra los hititas, donde 5.000 carros de ambos bandos se enfrentaron sin obtener un resultado concluyente. En China, la dinastía Shang nació de un ejército de carros de combate. Durante un milenio y desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente, prácticamente todos los imperios hicieron uso de los carros. Eso sí, al final la tecnología fue absorbida por todas las civilizaciones y dejó de ser una ventaja, pero hasta los tiempos de Darío y Alejandro Magno, el carro de combate seguiría teniendo un lugar preponderante en cualquier fuerza militar. Ya en Roma, los aurigas pasaron de ser un arma para convertirse en la atracción favorita del circo.
propia dinastía; los mismos egipcios adoptarían la tecnología para defenderse y luego para expandir su territorio, hasta la batalla culminante de Qadesh contra los hititas, donde 5.000 carros de ambos bandos se enfrentaron sin obtener un resultado concluyente. En China, la dinastía Shang nació de un ejército de carros de combate. Durante un milenio y desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente, prácticamente todos los imperios hicieron uso de los carros. Eso sí, al final la tecnología fue absorbida por todas las civilizaciones y dejó de ser una ventaja, pero hasta los tiempos de Darío y Alejandro Magno, el carro de combate seguiría teniendo un lugar preponderante en cualquier fuerza militar. Ya en Roma, los aurigas pasaron de ser un arma para convertirse en la atracción favorita del circo.
No tardó en aparecer el sustituto para los carros. A principios del primer milenio antes de nuestra era, el centro de poder pasó de Mesopotamia al Mediterráneo, muy probablemente debido a la destrucción de los bosques del Creciente Fértil. Surgieron entre las islas de la zona diversas civilizaciones que, por su propia naturaleza,  dependían de su poderío naval para defender sus rutas comerciales. Fenicios y griegos se disputan la paternidad de las penteconter, naves con un amplio alcance utilizadas tanto para el comercio como para la guerra y precursoras de las birremes y trirremes que dominarían los mares durante siglos. Cartago surgió como la primera potencia occidental sobre las cubiertas de sus barcos, y los romanos los derrocaron copiándoles la tecnología, y añadiendo alguna mejora. Una vez dominada Europa, los barcos perderían algo de su importancia, hasta que la aparición del cañón ayudó a España e Inglaterra conquistar el resto del mundo.
dependían de su poderío naval para defender sus rutas comerciales. Fenicios y griegos se disputan la paternidad de las penteconter, naves con un amplio alcance utilizadas tanto para el comercio como para la guerra y precursoras de las birremes y trirremes que dominarían los mares durante siglos. Cartago surgió como la primera potencia occidental sobre las cubiertas de sus barcos, y los romanos los derrocaron copiándoles la tecnología, y añadiendo alguna mejora. Una vez dominada Europa, los barcos perderían algo de su importancia, hasta que la aparición del cañón ayudó a España e Inglaterra conquistar el resto del mundo.
 dependían de su poderío naval para defender sus rutas comerciales. Fenicios y griegos se disputan la paternidad de las penteconter, naves con un amplio alcance utilizadas tanto para el comercio como para la guerra y precursoras de las birremes y trirremes que dominarían los mares durante siglos. Cartago surgió como la primera potencia occidental sobre las cubiertas de sus barcos, y los romanos los derrocaron copiándoles la tecnología, y añadiendo alguna mejora. Una vez dominada Europa, los barcos perderían algo de su importancia, hasta que la aparición del cañón ayudó a España e Inglaterra conquistar el resto del mundo.
dependían de su poderío naval para defender sus rutas comerciales. Fenicios y griegos se disputan la paternidad de las penteconter, naves con un amplio alcance utilizadas tanto para el comercio como para la guerra y precursoras de las birremes y trirremes que dominarían los mares durante siglos. Cartago surgió como la primera potencia occidental sobre las cubiertas de sus barcos, y los romanos los derrocaron copiándoles la tecnología, y añadiendo alguna mejora. Una vez dominada Europa, los barcos perderían algo de su importancia, hasta que la aparición del cañón ayudó a España e Inglaterra conquistar el resto del mundo.
Los romanos, como en muchas otras cosas, destacaron en el desarrollo, que no en la invención de la tecnología, para imponer su “Pax”. Uniformes, cascos y escudos más resistentes; ballestas y catapultas más grandes y poderosas; torres de asedio, onagros y arietes que eran transportados por la primera gran red de caminos del mundo, construida precisamente para ese propósito, tecnologías todas, que fueron utilizadas hasta pasada la Edad Media, cuando un nuevo salto técnico, las armas de fuego, las jubilaron.
Rifles y cañones tomaron el relevo de lanzas y ballestas gracias a la invención de la pólvora por los chinos. Desde entonces son las armas básicas de cualquier ejército de tierra, y la supremacía estriba en los detalles: alcance, puntería, fiabilidad y cadencia de tiro, esta última llevada a los límites tras la aparición de la ametralladora a mediados del siglo XIX. La carnicería de la Primera Guerra Mundial fue el resultado del avance tecnológico-militar, a su vez hijo de la revolución industrial. El impasse de las trincheras dio paso al tanque, al avión de combate y a los bombarderos, al trágico uso del progreso químico en forma de gasy a una nueva amenaza en los mares, el submarino.
Pero la guerra y sus sangrientas consecuencias también tienen su lado amable. Los caminos romanos unieron a un continente; barcos y aviones, al mundo. La sanidad y el humanismo dieron un salto cualitativo de la mano de Henri Dunant, quien impactado por el  resultado de la Batalla de Solferino, propuso en 1862 la creación de una institución que velara por la seguridad de los soldados heridos en combate, la Cruz Roja, y luchó por la creación de tratados internacionales que aseguraran la neutralidad de médicos y enfermeras. Por las mismas fechas, Florence Nightingale establecía las bases de la enfermería moderna tras su experiencia en la Guerra de Crimea, cuyos beneficios aún disfrutamos.
resultado de la Batalla de Solferino, propuso en 1862 la creación de una institución que velara por la seguridad de los soldados heridos en combate, la Cruz Roja, y luchó por la creación de tratados internacionales que aseguraran la neutralidad de médicos y enfermeras. Por las mismas fechas, Florence Nightingale establecía las bases de la enfermería moderna tras su experiencia en la Guerra de Crimea, cuyos beneficios aún disfrutamos.
 resultado de la Batalla de Solferino, propuso en 1862 la creación de una institución que velara por la seguridad de los soldados heridos en combate, la Cruz Roja, y luchó por la creación de tratados internacionales que aseguraran la neutralidad de médicos y enfermeras. Por las mismas fechas, Florence Nightingale establecía las bases de la enfermería moderna tras su experiencia en la Guerra de Crimea, cuyos beneficios aún disfrutamos.
resultado de la Batalla de Solferino, propuso en 1862 la creación de una institución que velara por la seguridad de los soldados heridos en combate, la Cruz Roja, y luchó por la creación de tratados internacionales que aseguraran la neutralidad de médicos y enfermeras. Por las mismas fechas, Florence Nightingale establecía las bases de la enfermería moderna tras su experiencia en la Guerra de Crimea, cuyos beneficios aún disfrutamos.
No es de extrañar que el conflicto más violento de la historia también haya sido el gran impulsor de la tecnología. La Segunda Guerra Mundial nos dejó la irremediable vergüenza del holocausto, la destrucción de un continente y el principio de otro conflicto, pero 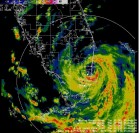 también nos dejó la penicilina (descubierta antes de la guerra, pero producida a gran escala y abierta al mundo en 1941), el radar con el que actualmente podemos predecir el tiempo, entre otras muchas cosas; los aviones a reacción que nos acercan a amigos y enemigos, el final de la era colonial, la goma sintética, el primer ordenador, el nylon, el microscopio electrónico, el horno de microondas, los tampones femeninos, desarrollados con los excedentes de vendas ultra-absorbentes de celulosa de algodón, y muchos, muchos inventos más sin los cuales nuestro mundo sería muy diferente.
también nos dejó la penicilina (descubierta antes de la guerra, pero producida a gran escala y abierta al mundo en 1941), el radar con el que actualmente podemos predecir el tiempo, entre otras muchas cosas; los aviones a reacción que nos acercan a amigos y enemigos, el final de la era colonial, la goma sintética, el primer ordenador, el nylon, el microscopio electrónico, el horno de microondas, los tampones femeninos, desarrollados con los excedentes de vendas ultra-absorbentes de celulosa de algodón, y muchos, muchos inventos más sin los cuales nuestro mundo sería muy diferente.
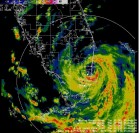 también nos dejó la penicilina (descubierta antes de la guerra, pero producida a gran escala y abierta al mundo en 1941), el radar con el que actualmente podemos predecir el tiempo, entre otras muchas cosas; los aviones a reacción que nos acercan a amigos y enemigos, el final de la era colonial, la goma sintética, el primer ordenador, el nylon, el microscopio electrónico, el horno de microondas, los tampones femeninos, desarrollados con los excedentes de vendas ultra-absorbentes de celulosa de algodón, y muchos, muchos inventos más sin los cuales nuestro mundo sería muy diferente.
también nos dejó la penicilina (descubierta antes de la guerra, pero producida a gran escala y abierta al mundo en 1941), el radar con el que actualmente podemos predecir el tiempo, entre otras muchas cosas; los aviones a reacción que nos acercan a amigos y enemigos, el final de la era colonial, la goma sintética, el primer ordenador, el nylon, el microscopio electrónico, el horno de microondas, los tampones femeninos, desarrollados con los excedentes de vendas ultra-absorbentes de celulosa de algodón, y muchos, muchos inventos más sin los cuales nuestro mundo sería muy diferente.
A caballo entre el progreso y la destrucción está uno de los descubrimientos más controvertidos de la SGM, la energía nuclear. Impulsada por el afán de construir un arma de potencia inédita, la investigación de la energía producida por el átomo cambió el mundo cuando Hiroshima y Nagasaki fueron aniquiladas por sendas bombas. No obstante, utilizada para propósitos pacíficos, la energía nuclear es actualmente la más eficiente de las fuentes conocidas, y la más controvertida. Finalmente, una hija de la Guerra Fría, Internet, nos permite comunicarnos con el resto del mundo de la manera más sencilla y rápida que haya existido, no sin la ayuda de las comunicaciones vía satélite, aparatos estos también retoños de la violencia.
El final de la SGM vio asimismo el nacimiento de las Naciones Unidas, organización cuyo objetivo principal, terminar con las guerras, aún no ha sido cumplido, pero cuyas ramas sociales y científicas, UNESCO, UNICEF, FAO, WHO y otras han contribuido al bienestar y progreso de millones de seres humanos. Y la historia  continua. La guerra es, dentro de su perversidad, una de las grandes impulsoras del avance tecnológico, que a su vez ha redundado en un mundo mejor comunicado, más eficiente y cómodo, aunque aún quedan millones de personas que no disfrutan de dichos avances, pero no porque no existan, sino porque sus gobiernos en muchos casos los limitan o prohíben, como es el caso del uso de internet en China, Cuba o Corea del Norte. Guerra y progreso son dos términos que marchan unidos, desgraciadamente, y no lograremos un verdadero avance en nuestra civilización hasta que aprendamos a separarlos. Mientras tanto, esperaré sentado.
continua. La guerra es, dentro de su perversidad, una de las grandes impulsoras del avance tecnológico, que a su vez ha redundado en un mundo mejor comunicado, más eficiente y cómodo, aunque aún quedan millones de personas que no disfrutan de dichos avances, pero no porque no existan, sino porque sus gobiernos en muchos casos los limitan o prohíben, como es el caso del uso de internet en China, Cuba o Corea del Norte. Guerra y progreso son dos términos que marchan unidos, desgraciadamente, y no lograremos un verdadero avance en nuestra civilización hasta que aprendamos a separarlos. Mientras tanto, esperaré sentado.
 continua. La guerra es, dentro de su perversidad, una de las grandes impulsoras del avance tecnológico, que a su vez ha redundado en un mundo mejor comunicado, más eficiente y cómodo, aunque aún quedan millones de personas que no disfrutan de dichos avances, pero no porque no existan, sino porque sus gobiernos en muchos casos los limitan o prohíben, como es el caso del uso de internet en China, Cuba o Corea del Norte. Guerra y progreso son dos términos que marchan unidos, desgraciadamente, y no lograremos un verdadero avance en nuestra civilización hasta que aprendamos a separarlos. Mientras tanto, esperaré sentado.
continua. La guerra es, dentro de su perversidad, una de las grandes impulsoras del avance tecnológico, que a su vez ha redundado en un mundo mejor comunicado, más eficiente y cómodo, aunque aún quedan millones de personas que no disfrutan de dichos avances, pero no porque no existan, sino porque sus gobiernos en muchos casos los limitan o prohíben, como es el caso del uso de internet en China, Cuba o Corea del Norte. Guerra y progreso son dos términos que marchan unidos, desgraciadamente, y no lograremos un verdadero avance en nuestra civilización hasta que aprendamos a separarlos. Mientras tanto, esperaré sentado.
Ciencia Histórica Un blog de Jesús G. Barcala



No hay comentarios:
Publicar un comentario