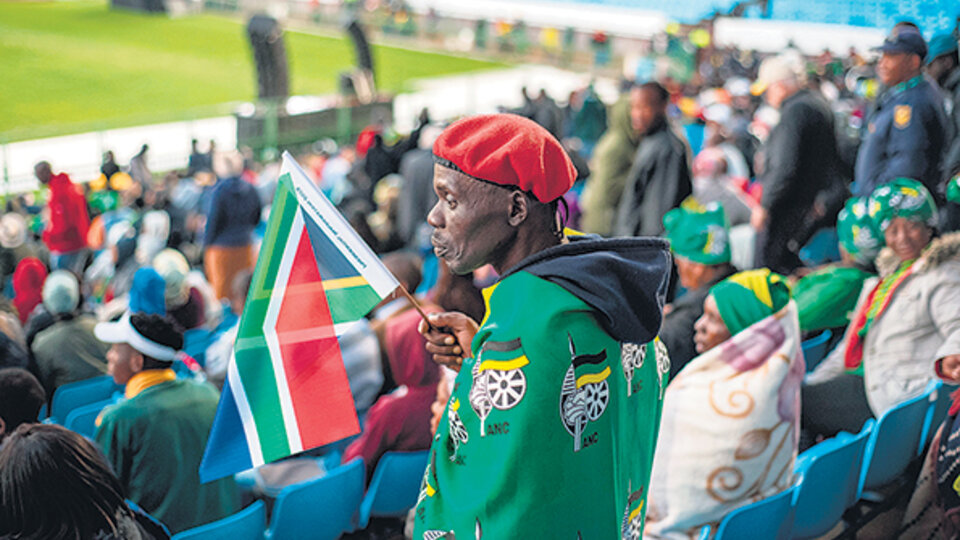Noticias
Qué tiene que ver la salsa de soja con la deforestación del Amazonas

China está desesperada por comprar soja para satisfacer su ávido mercado interno, aunque tenga que arrasar con medio Amazonas para obtenerla.
¿Qué hace la soja tan valiosa?
Para nadie es un secreto que la debilidad de los chinos por la soja es milenaria. Glycine max es originaria de la región china de Manchuria y ha sido cultivada en ese territorio desde hace 5.000 años.
Fue la dinastía Zhou, que los agricultores comenzaron a apreciarla como alimento para el ganado y como fertilizante en los campos de trigo mil años antes de la era cristiana. También desarrollaron técnicas de fermentación para mejorar su digestión. Así crearon un condimento en pasta llamado miso, el pastel tempeh, y el tamari, una salsa de soja sin gluten y menos salada de la que se produce de manera industrial.
Pero ha sido durante las hambrunas que la soja ha demostrado su inmensa valíacomo una fuente barata de proteína. En su historia moderna, China ha atravesado hambrunas devastadoras no tanto por la escasez de cosechas sino a la sobrepoblación. Por eso ha sido tan importante tener a mano un grano que nutritivo y rendidor al calcular el margen entre los costos y la producción.

Mención aparte merece su valor alimentario. Una taza de granos de soja hervidos aportan más proteínas que cualquier otra fuente de origen vegetal, asemejándose más al aporte de la proteína animal. Al consumirlas, un humano obtiene 296 kilocalorías y entre 42.3 y 31.3 gramos de proteína por kilocaloría. El valor nutricional de la lenteja es de 230 kilocalorías y entre 31,1 y 17.9 gramos de proteína y el de los frijoles negros 227 kilocalorías y 26.9 a 15.2 gramos de proteína.
Lo malo de los buenos tiempos
Aunque el fantasma de las hambrunas forma parte de los temores colectivos de los chinos, su expansión comercial y tecnológica del gigante asiático ha mejorado la calidad de vida la población.
No es de extrañar entonces que con el aumento del poder adquisitivo se ha catapultado la demanda de esta particular leguminosa. El primer motivo muy simple: la soja les encanta y sus derivados en aceite y salsas les son tan apetecibles como en el pasado.
La segunda razón es que los chinos ahora exigen una mayor variedad de alimentos y han aumentado el consumo de ganado vacuno. Y los recientes estudios científicos han respaldado lo que sabían los campesinos de la China antigua: no hay mejor alimento para engordar al ganado que mezclar granos de soja con el pasto.

Lo grave es que mientras el consumo aumenta, la producción se ha estancado. La cosecha china de soja en 1995 rondaba los 14 millones de toneladas, justo para satisfacer su demanda nacional. En 2011, producía las mismos 14 millones de toneladas, pero el consumo se había catapultado a 70 millones, lo que obligaba a Beijing a importar los 56 millones de toneladas faltantes. En 2017, China consumió 100 millones de toneladas de soja y el 90% fue comprada en el extranjero.
Con el aumento de la calidad de vida de una población de casi 1.400 millones de personas, también aumentaron los problemas del gobierno central. Sólo para satisfacer la demanda actual de soja, China tendría que destinar entre el 25% y 33% de la tierra cultivable exclusivamente a esa legumbre.
La vulnerabilidad de la selva
Los desacuerdos comerciales entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, consolidaron a Brasil en 2018 como el principal proveedor de soja al mercado chino.
Jinping decidió que dejaría de comprar la leguminosa a Estados Unidos luego de que Trump ordenó cobrar aranceles a todos los productos chinos que entraran a territorio estadounidense.
El impacto fue tan grande que las exportaciones de Soja desde Estados Unidos en todo 2018 cayó a 16,6 millones de toneladas, frente a las 32,9 millones de toneladas colocadas en el mercado chino en 2017.
Brasil, que dominaba el mercado chino de Soja con exportaciones valoradas en 25.700 millones de dólares en el 2017, alcanzó la cifra récord de 84 millones de toneladas en 2018. Del total, un poco más del 80% fue directo a China.
La revista ambientalista Mongabay ha publicado numerosos reportajes sobre el impacto de las plantaciones de soja en la deforestación en América del Sur.
Los conservacionistas han denunciado que la ganancia comercial de Brasil tiene un alto costo para el ambiente. Unos 17.000 kilómetros cuadrados de la vegetación del bioma Cerrado, compuesto por selva, sabana y pastizales en el centro y noreste de Brasil, han sido arrasados para sembrar soja en los últimos 11 años, según los estudios del Instituto Ambiental de Estocolmo y Global Canopy.
En un estudio publicado el 31 de mayo, la organización no gubernamental CDP analizó el financiamiento a 30 empresas chinas vinculadas con la cadena de suministro de la soja. El informe advirtió que más del 40 por ciento de los préstamos, valorados en 2.100 millones de dólares, estarían vinculados al financiamiento de la deforestación.
La CDP dijo que sólo en 2017, unos 490 kilómetros cuadrados de terreno fueron limpiados para cultivar soja comprada por China, lo que representa un 40 por ciento del territorio deforestado en Brasil ese año.

Si Brasil tuvo que convertir una gran cantidad de terrenos silvestres al cultivo para cumplir con la demanda china entre 2013 y 2017 ahora el reto es mucho mayor. Se cree que para compensar lo que Estados Unidos dejará de colocar en el mercado, Brasil tendría que deforestar hasta 57 veces más que en los últimos años.
La CDP dijo que el cultivo de soja es uno de los principales culpables de la deforestación en Brasil y eso tiene un impacto mundial. Brasil se encuentra entre los 10 primeros emisores de los gases invernadero, que son los que contribuyen directamente al calentamiento global.
Aunque las instituciones financieras están pidiendo más controles para evitar irregularidades, en Brasil hay decenas de denuncias sobre el uso del frágil ecosistema amazónico para el cultivo, así como de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones.

El Amazonas es atacada desde distintos frentes: la minería, la construcción de represas generación de energía hidroeléctrica, las empresas madereras, la ganadería, el robo de especies y ahora la deforestación para el cultivo.
Los defensores del ambiente insisten que para frenar las presiones sobre la Amazonía brasileña, que alberga el 30 por ciento de la biodiversidad del planeta, los chinos deben diversificar sus gustos y controlar el consumo de la soja.
El gobierno chino también tendría que desarrollar políticas que regulen cadenas de suministro agrícola que eviten la deforestación.